Ideas para las familias en tiempos de Covid 19

Nuestra Hagadá Virtual
7 abril, 2020
#ShavuotEnCasa
28 mayo, 2020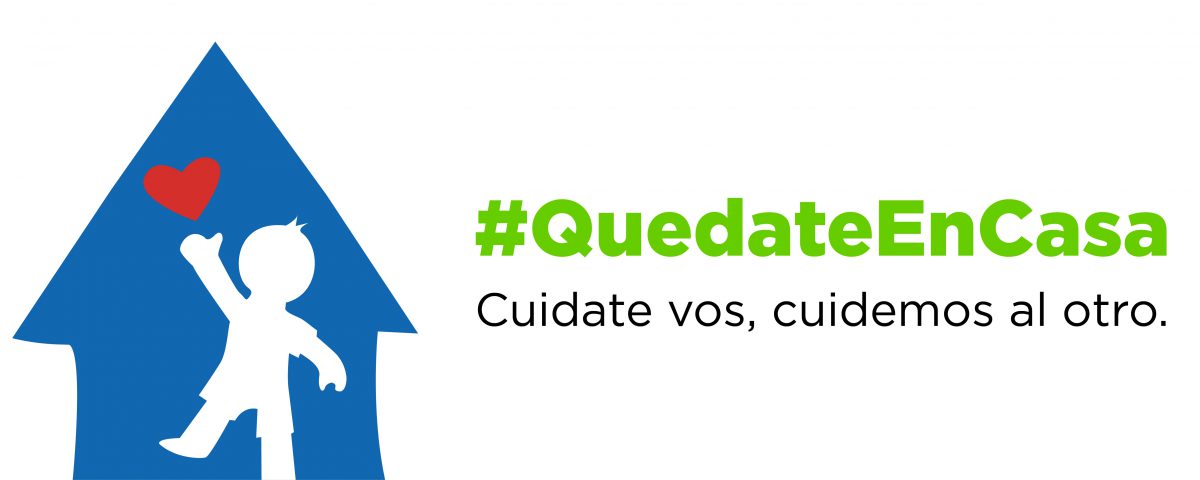
Probablemente, estemos de acuerdo acerca de la complejidad y la novedad de la experiencia que estamos viviendo, sin que nuestras referencias previas sirvan o encajen muy bien para saber qué hacer o cómo manejarnos. Se precipitó algo del orden de una fuerza mayor que nos determina en un sinfín de cuestiones, nos limita a estar alejados de nuestras actividades cotidianas y nos genera incertidumbre o pérdidas concretas de ingreso o estabilidad laboral. Es una nueva realidad que nos exige formas de adaptación que no siempre ocurren tan rápido.
Hoy la casa ha cambiado, los espacios ya no se destinan al uso que antes tenían, los vínculos no experimentan esos recambios necesarios para oxigenarlos. Estamos todos confinados a compartir los lugares, los recursos y el tiempo.
Y en este contexto donde pocas coordenadas se mantienen, hay un discurso que ronda en el que se espera y se demanda que todos podamos actuar y mantener las formas de la llamada “normalidad”.
De los adultos se espera que sean amorosos, contenedores, que sepan dar clases a sus hijos, trabajar a distancia, mantener el orden de la casa, el buen ánimo en general.
A los niños se les pide que mantengan rutinas, que sean aplicados con sus escuelas, que no vean tanta tele o jueguen a la Play, que también colaboren con las tareas del hogar.
Pareciera que muy rápidamente surgen imperativos, las más de las veces irrealizables, para mantener la supuesta normalidad en un contexto que es tan excepcional. ¿Podríamos acaso permitirnos hacer lugar al no saber? ¿Dar curso a esos sentimientos que preferiríamos no tener?
Al comienzo de este aislamiento social preventivo y obligatorio seguramente muchos niños y niñas experimentaron alegría al pensar que iban a estar todo el tiempo en su casa con sus familiares, que no habría límites para el juego; los adolescentes pudieron creer que era una oportunidad para sentirse menos exigidos y no hacer lo que cotidianamente hacen con desgano, o estar todo el día conectado con sus pares. Sin embargo, con el correr de las semanas, estas emociones probablemente hayan cambiado. Se extrañan las rutinas, a los docentes y a los amigos. Las salidas, los parques, la cancha de fútbol.
Se vuelve muy complejo mantener el entusiasmo cotidiano sin aquello que probablemente era la causa de cierto bienestar: la alternancia. El ir y venir, estar en un lugar o en otro, compartir con ciertas personas un tiempo, luego volver a la casa, avanzar con proyectos. En ese menú más amplio radicaba nuestra “normalidad” y puede haber mucho de eso en lo que se extraña. .
Es probable que hoy los vínculos se tensen, se recrudezcan conflictos o surjan nuevos problemáticas derivadas de la convivencia de tiempo completo. Pero una vez que este contexto de aislamiento concluya, lo que quedará es el saldo de lo que se haya podido hacer, no ya con las exigencias de los mandatos de la época.
Y en eso radica la responsabilidad de cada uno. No significa saber qué hay que hacer frente a tanta incertidumbre, sino no perder de vista las cuestiones más fundamentales que nos definen como familia: el cuidado y la protección de nuestros seres queridos.
Si bien no hay una forma de hacer las cosas ni recetas que resulten totalmente eficaces o generalizables, podemos pensar que:
- Bajar el nivel de exigencia propio y con los demás es importante. Nadie puede estar bien todo el tiempo
- Aceptar que el desgano, la angustia y la ansiedad pueden aparecer en distintos momentos del día en los adultos al igual que en las niñas, los niños y adolescentes. Dar lugar a ellos sin aspirar a controlarlos
- No pretender llenar espacios permanentemente con actividades, como exigencia de productividad. Aburrirse es parte de lo que hay que tolerar.
- En la medida de lo posible, distribuir los espacios de la casa para las distintas obligaciones o actividades que cada uno tenga, eso evitará roces y tensiones.
- Entender la rutina como un acuerdo de organización flexible y no como una imposición rígida de horarios y deberes. Evitar que se convierta en una fuente de estrés y ansiedad para todos. La anticipación y la negociación son aliadas fundamentales a la hora de resolver situaciones conflictivas.
- Iniciar el día planeando qué hacer junto con tus hijas e hijos; así también fomentas su participación y toma de decisiones.
Débora Miculitzki y Eliana Korenblum
